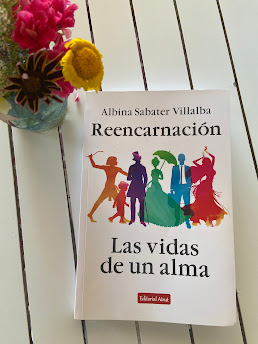Todo buen fotógrafo sabe que la imagen no contiene toda la historia de quienes posan en ella. Son los protagonistas y testigos de la foto, quienes agregan valor a ese tiempo congelado. Por eso, cuando ya no quedan palabras, las figuras se vuelven anónimas en las brumas de lo nunca narrado.
Me tomé esta fotografía frente a la fachada del diario El Mercurio y su otrora célebre jardín de rosas. Esto ocurrió la semana pasada, mientras visitaba la Feria de Navidad que este medio ofrece anualmente en sus terrenos. Excepto aquella fachada y las rosas, en 1984 la realidad era muy distinta para el grupo de profesionales y técnicos trasladados a este lugar desde el tradicional (y muy querido) edificio neoclásico de calle Compañía, en pleno centro de Santiago. Yo era uno de ellos.
Desafíos ochenteros
El verano de 1983, unos veinte periodistas recién graduados y aspirantes a una práctica laboral nos dimos cita en el ex palacio Zañartu, que albergaba las instalaciones del apodado “el Decano de la prensa nacional”. Para ser aceptados, el requisito era realizar un curso de computación en los terminales Harris que estaban reemplazando a las máquinas de escribir y que formaban parte del proceso de edición e impresión. Entonces, solo la Universidad de Chile y la Católica (PUC) impartían la carrera de periodismo en la capital y estas tecnologías aun no llegaban a las aulas. Los interesados fuimos llevados a una moderna sala de computación que contrastaba con la arquitectura del siglo XIX. Ya capacitados, fuimos asignados a distintas secciones. Al poco tiempo notamos un indisimulado nerviosismo en las oficinas. Por todas partes, escuchábamos comentarios como estos:
-¿Quién fue el “genio” al que se le ocurrió la “brillante” idea de trasladar el diario a la cresta del mundo?
-Estamos en manos de los Chicago Boys. ¿Qué saben estos huevo*** de noticias y reportajes?
-¿Y cómo vamos a cubrir los ministerios, tribunales y el gobierno desde las “alturas de Machu Pichu”?
-“¡Hijos de p****!”
Encanto del centro
La zona céntrica contenía todas las ventajas para cualquier empleado de empresa. Al almuerzo se cambiaban “vales” en diversos restaurantes en convenio. Todo estaba a la mano para aprovechar cada segundo: los polos noticiosos, gremios, gobierno, academias, bibliotecas y por supuesto, las tiendas para hacer las compras, los útiles escolares y uniformes, peluquerías, gimnasios, médicos, veterinarios, iglesias, reparadoras de todo tipo, tintorerías, abogados, contadores…¡Todo!
Además, al finalizar la jornada laboral, bastaba caminar unos pasos para ir al cine, teatros, bares y espectáculos al que asistían los reporteros de “celebridades”. Era posible dejar el automóvil en casa ( o no tenerlo) y movilizarse en el abundante transporte público y privado. En suma, un paraíso construido por casi cien años de tradición. Incluso nosotros, los más jóvenes, estábamos felices de trabajar en el corazón de la ciudad, ya que se estaban poniendo moda los barrios Bellavista y Lastarria (inolvidable jazz en la Plaza Mulato Gil de Castro).
El traslado
Al viejo edificio le llegó la inevitable la “hora de cierre”. Se multiplicaban los suspiros tristes, mientras los funcionarios revisaban las oficinas por última vez. Varios se sacaban fotos en la histórica puerta de madera labrada, resabio de los nostálgicos esplendores del palacio. El equipo de producción preparó una portada especial para la despedida. Una secretaria fue fotografiada subiendo las señoriales escaleras de mármol. El ángulo de la toma destacaba su larga trenza y sus tacones altos. Me tocó ver la escena desde el segundo piso. Nadie quería que aquel viernes terminara. Daban ganas de llorar.
El lunes, al igual que muchos, tuve que tomar tres locomociones para llegar a los faldeos cordilleranos en el cerro Manquehue. Cada media hora, salía desde la estación final del Metro (Escuela Militar) un bus de la empresa. Su rol era acercar a los empleados y clientes al diario. Entre los campos con ovejas y el naciente jardín de rosas, el dios Mercurio de la actual fachada vigilaba a los recién llegados.
El choque cultural
La adaptación no fue fácil. En esa época, Santa Maria era una zona muy poco poblada, localizada cerca del aeródromo de Vitacura. Ante el descontento general, la empresa tuvo que instalar comedores con opciones de almuerzo, peluquería y gimnasio. Una línea de radio-taxi se instaló por convenio frente a la portería. Así, los periodistas podían acceder a sus fuentes noticiosas, los vendedores a sus clientes y el personal realizar diligencias autorizadas (pago de cuentas y citas médicas). Pese a todo, el diario igual tuvo que abrir una pequeña sucursal en el centro. Se dispusieron allí computadores, teléfonos y salida de “valijas” hacia Santa Maria con diskettes de noticias, rollos fotográficos y los avisos comerciales pre-editados.
Mi despedida
Duré en El Mercurio hasta inicios de 1987. A mis veinticuatro años tenía decisiones que tomar. La sala de computación daba hacia esa misma fuente de agua que aparece en la foto. Entonces, todos los surtidores eran altos y yo me imaginaba bailarinas vestidas de tul blanco danzando entre ellos.
Después de circular por varias secciones, se abrió un cupo para ser contratada en la Revista Vivienda y Decoración. Me apoyaban colegas memorables como Luz María de la Vega y Aura Barnechea, sin embargo, la directora Gloria Urgelles tenía otra candidata. Ya había trabajado en el conflicto interno durante el cambio de giro de la Revista “El Domingo” (pasó de sus famosos reportajes-impacto a viajes) y no deseaba repetir esa desagradable experiencia. Además, mi pololo (novio) tenía planes matrimoniales. ¿Qué hacer? En aquel ambiente (donde me tomé la foto) decidí terminar mi relación amorosa y aceptar un empleo en la radio “Estrella del Mar” en la isla austral de Chiloé. Las tatarabuelas de las rosas, agitando sus pétalos, me desearon buena suerte en mi nuevo destino.